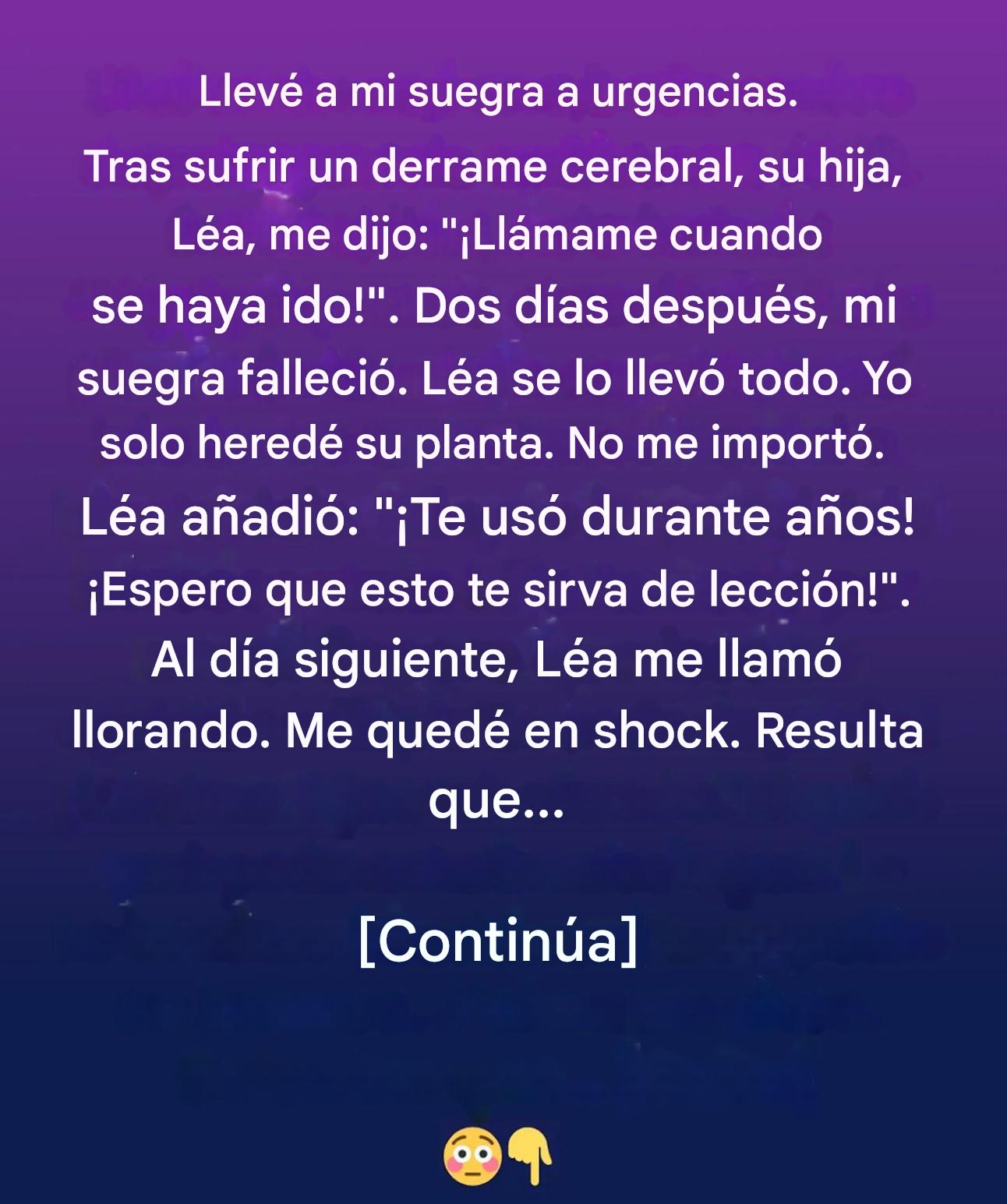Llámame cuando muera.
Dos días después, falleció mi suegra.
Una herencia insignificante… al parecer.
El día de la lectura del testamento, Léa llegó vestida de negro, tranquila y segura de sí misma. Heredó todo: el apartamento, los ahorros, las joyas, los muebles. Entonces el abogado se volvió hacia mí.
Me entregó solo una cosa:
Una vieja planta en maceta.
Sin dinero. Sin objetos de valor. Solo esa planta que siempre había estado allí, silenciosa, en un rincón de la habitación. Sorprendentemente, no sentí rabia ni injusticia. La había cuidado durante años, regándola, podándola, a veces hablándole cuando la soledad se volvía insoportable. Era prácticamente parte de mi vida.
Léa, sin embargo, no pudo resistirse a burlarse de mí.